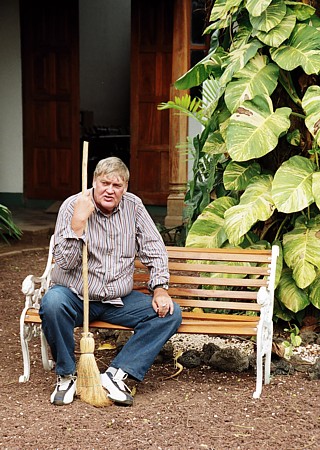Walter Schütz asumió en 1981 la coordinación de proyectos de Medico International en América Central. A lo largo de estos años ha coordinado y puesto en práctica numerosos proyectos de Medico. Se ha jubilado en enero de 2008.
Walter, trabajas para Medico en Nicaragua desde hace casi treinta años. ¿En qué ha cambiado tu trabajo a lo largo de este tiempo?
Medico empezó su labor en Nicaragua en los años ochenta, a comienzos de la revolución sandinista, poco después del derrocamiento del dictador Somoza. Era un momento de cambio que afectó a toda la sociedad. En aquellos años era posible introducir cambios decisivos en un breve espacio de tiempo. Nosotros apoyamos la creación de una red de centros de atención sanitaria en el departamento de Río San Juan, la región más pobre de Nicaragua. En pocos años fue posible levantar a partir de la nada un eficiente sistema sanitario descentralizado y democrático. Nuestra labor no se centró tanto en la medicina curativa como en el modelo de "salud para todos" desarrollado por la OMS en Alma Ata en 1978, sino más bien, en la participación, la prevención, la mejora de las condiciones de vida y en la educación. Proyectos de esta naturaleza sólo pueden ponerse en marcha en momentos de cambios drásticos, cuando tanto las personas como la sociedad en su conjunto están dispuestas a renunciar a los esquemas vigentes hasta entonces.
¿Qué cambió durante la década de los noventa?
Cuando los sandinistas perdieron las elecciones, nosotros continuamos nuestra tarea en Río San Juan. Estuve allí recientemente y pude comprobar que casi todo sigue en pie y que incluso se ha ampliado el proyecto para conservar las experiencias democráticas y las ideas sociales en la cultura política y en la práctica. Apoyamos la creación de organizaciones no gubernamentales nicaragüenses.
El huracán Mitch de 1998, que costó miles de vidas y puso de manifiesto la vulnerabilidad social de las regiones más empobrecidas, supuso un punto y aparte en toda América Central. ¿Qué efecto tuvo sobre el trabajo de Medico?
Hemos trabajado con los sobrevivientes de un deslave de tierra provocado por el huracán en el volcán Casita que costó la vida a 2.500 personas. En El Tanque, en la llanura frente al volcán, construimos una nueva comunidad con 140 familias originarias de diversos lugares afectados. Aquel proyecto de desarrollo integral de una comunidad fue para mí una experiencia muy instructiva. Porque ¿qué estábamos haciendo realmente? Estamos hablando de gente que no sólo habían perdido un número incontable de familiares, sino también literal y metafóricamente su espacio vital. ¿Qué espacio, qué futuro les esperaba ahora en el mundo globalizado? Migración y trabajo itinerante, es decir, desarraigo. Con la ocupación de la hacienda El Tanque, los campesinos del Casita manifestaron que no estaban dispuestos a aceptar este destino. Conjuntamente intentamos crear un nuevo espacio. Si la globalización neoliberal supone desarraigo, el esfu-erzo por resistirse, por crear alternativas representa el rearraigo. Eso es El Tanque.
El proyecto en El Tanque estuvo financiado varios años por el Ministerio alemán de Cooperación y Desarrollo. ¿Cómo se presenta una actividad tan compleja, y hasta cierto punto impredecible, en una solicitud para obtener fondos públicos, en vista a que el Gobierno donante, después de todo, lo que quiere son garantías de que el proyecto sea viable?
La palabra mágica en el mundo de la cooperación oficial al desarrollo es la "planificación de proyecto centrada en objetivos". Las solicitudes de financiación dan a entender que es posible planificar de manera lineal las actividades sociales. Algo así como: existe una causa para la pobreza, y si ésta desaparece, desaparece también la pobreza. El desarrollo de la comunidad de El Tanque, en mi opinión, no corrobora esa cadena de causalidad. El hecho de que la comunidad exista todavía, de que se extienda la agricultura y consecuentemente crezca la base de la sobrevivencia de sus habitantes (y aún podría extenderse más si no escasease tanto la tierra por culpa de las grandes plantaciones), no depende de una única medida. Un proyecto de desarrollo integral de una comunidad como la de El Tanque tiene muchos componentes, y va desde la construcción de casas y huertos hasta la educación escolar y de adultos y el trabajo psicosocial. Un aspecto decisivo fueron las garantías legales derivadas de la concesión de títulos de propiedad de casas y terrenos y la participación de los afectados en asambleas regulares en las que se planteaban y abordaban todos los problemas. De este modo hemos intentado reforzar la confianza de las personas en sí mismas, para que llegado el momento en que nos retiremos puedan y quieran continuar el proyecto sin nosotros. Cuando se trabaja con personas, sin embargo, no existen garantías de éxito, y menos en un entorno económico tan vulnerable. Gracias a Dios, el Ministerio de Cooperación es muy consciente de ello. La verdad de la solicitud no se corresponde con la realidad. Siempre se pueden presentar solicitudes de modificación. La responsabilidad ante el fracaso, pese a todo, recae sobre Medico, también en lo económico.
¿No sería mejor concentrarse en proyectos de menos riesgo pero igualmente efectivos?
Si lo que se pretende es establecer proyectos sostenibles que abran vías para escapar de la pobreza, si lo que se quiere es superar las estructuras de la pobreza, es necesario aceptar ese riesgo. Si lo que se quiere es gestionar la miseria, entonces sí se pueden desarrollar proyectos puntuales de riesgo nulo. Medico ha defendido siempre proyectos cuyo objetivo era dotar de mayor autonomía a las personas. En ese contexto pueden verse los proyectos de El Tanque, que apenas necesita apoyos ya, y La Palmerita, en el que la posibilidad de fracaso está todavía muy presente. Se trata de una democracia vivida, no formal. Aquí se celebran asambleas cada semana, y en ellas se presentan planes de producción y cuentas de resultados para que la gente participe en las decisiones que afectan su futuro.
¿En qué se diferencian los proyectos de La Palmerita y El Tanque?
En El Tanque, los campesinos han levantado una comunidad nueva. En La Palmerita viven jornaleros que han vivido en la pobreza más absoluta desde la infancia. Eso quiere decir que no tienen ningún tipo de ingresos o que sobreviven con menos de un dólar al día. Cerca de una cuarta parte de la población nicaragüense vive en la pobreza extrema. Este "segmento" de la población no recibe atención de los programas de lucha contra la pobreza porque se considera demasiado complicado. Se trata en parte de personas terriblemente traumatizadas que no saben a quién hacer responsable de su infortunio y de su sistemática exclusión. Su impotencia se manifiesta en un comportamiento agresivo. Tienen una actitud de sobrevivencia distinta a la de los campesinos. La flexibilidad y la ausencia de vínculos son la clave para soportar los constantes cambios de domicilio. La planificación a largo plazo resulta imposible, y es incluso contraproducente. Estas son las personas que quieren ahora convertirse en campesinos en La Palmerita para escapar de la pobreza extrema. Deben interiorizar nuevas técnicas de supervivencia: sedentarismo, vinculación a la tierra y a la comunidad, planificación a largo plazo. Un cambio cultural de esas proporciones no puede llevarse a cabo con las técnicas habituales de otros proyectos, puestas en práctica desde el exterior: la "planificación de proyectos centrada en objetivos" no sirve en este caso. Lo único que puede hacerse es hablar con estas personas de igual a igual y aceptar sus antiguas técnicas de supervivencia sin criticarlas. De ese modo hemos conseguido que parte de la población de La Palmerita esté orgullosa de considerarse campesina. Pero en conjunto sigue siendo una situación muy frágil.
Del apoyo de procesos revolucionarios hasta el desarrollo integrado de comunidades: ¿qué relación guarda todo eso con el fomento de la salud?
En realidad, la gente espera de Medico que repartamos pastillas. Pero ¿qué es en realidad la salud? Puede definirse en negativo. Es la ausencia de enfermedad. Pero también puede formularse en positivo. La salud es bienestar. Parte del bienestar es la alimentación, es disponer de un techo, es que los niños vayan al colegio, es la participación democrática. En la década de los ochenta defendíamos (con razón, creo yo) que "la salud es revolución". Hoy diría que "la salud es bienestar". En ese sentido sí se puede trazar una línea desde nuestros comienzos en Río San Juan hasta los proyectos de El Tanque y La Palmerita.
Entrevista: Katja Maurer.